FERNANDO.
El
servicio de urgencias estaba colapsado, como siempre durante el frío invierno
que asola cada año la ciudad. Las salas de espera estaban abarrotadas, pero al
menos la enorme cola que se formaba delante del mostrador de recepción se había
disipado. Era de madrugada. Con un poco de suerte no aparecería nadie más hasta
que empezara a amanecer. Esta noche era el turno de Isabel y Chema, que se
lanzaron hacia sus sillas como si alguien se las fuera a quitar de su alcance
de un momento a otro:
-Menuda
nochecita – dijo el hombre.
-Vete
dentro a descansar un rato. Yo atenderé a los pacientes.
-Ni
hablar.
-Eres
un vejestorio, admítelo. Vete a descansar. A este paso no llegarás a tu
esperada jubilación.
Chema
sonrió sarcásticamente y salió del cubículo en el que habían estado atendiendo
a toda aquella gente. Isabel se puso a ordenar todo el papeleo, temiendo que,
si no hacía algo, se quedaría dormida allí mismo. Ya entraba algo de luz por la
enorme cristalera de la entrada cuando una mujer mayor se acercó.
-Perdone.
Elisa
levantó la vista de la mesa.
-Quisiera
darle las gracias a Fernando. ¿Se ha marchado ya?
-¿Fernando?
¿No querrá usted decir Chema?
-No.
Me dijo que se llamaba Fernando. Es un enfermero joven, moreno y con algo de
barba. Ha sido muy amable conmigo. He venido sola, en un taxi. No quería
molestar a mis hijos por una simple gripe. Él ha estado un buen rato hablando
conmigo. Hasta me ha traído un café.
-Lo
siento – dijo Isabel – Aquí trabaja mucha gente. Los enfermeros entran y salen
según sus turnos. No los conozco a todos.
-¿Podría
dejarle usted una nota de mi parte dándole las gracias? Me llamo Ana.
-Sí.
Tranquila. Ahora mismo lo anoto – contestó ella, cogiendo un post-it de la mesa
y empezando a escribir.
Cuando
levantó la vista, la mujer ya atravesaba la cristalera hacia el exterior.
Isabel pensó que ya era hora de un café. Sabía que después no lograría
dormirse, pero si no se lo tomaba en aquel momento, acabaría rompiendo la mesa
de un cabezazo.
Mientras
sacaba el café de la máquina, un hombre alto de unos cincuenta años se acercó a
ella.
-Hola.
¿Sabe usted dónde podría encontrar a Fernando? Es un enfermero…
Ella
lo interrumpió:
-Sí,
ya he oído hablar de él. Pero lo siento, no conozco a ningún Fernando. Debe ser
alguien que ha cambiado de turno, o alguien nuevo, no podría decirle.
El
hombre insertó una moneda en la máquina y esperó pacientemente a que se
sirviera el brebaje.
-Debería
haber más enfermeros como él, tan entregados a su trabajo. Seguro que es nuevo.
Isabel
no contestó. Lamentablemente, había muchas personas dedicadas a la medicina
que, tras años de ver tanto dolor y sufrimiento, se acababan haciendo inmunes.
No se puede evitar.
-Han
operado a mi mujer esta noche. Hemos pasado un susto de muerte. Una
pancreatitis. Creí que no llegaba aquí con vida. Y él ha estado dando vueltas
por la sala de espera, preguntándome si se sabía algo. Ha sido el que me ha
dicho que la operación había terminado y que todo había salido bien.
-Me
alegro mucho.
-Si
lo ve, por favor…
-No
se preocupe. Si lo veo, le daré las gracias de su parte.
-Sí,
por favor. Dele las gracias de parte de Pepe. Me hubiera gustado despedirme.
-Bueno,
igual tiene suerte y se lo encuentra en planta.
De nuevo a salvo rodeada de
formularios, tomó su café sorbo a sorbo. Hacía mucho calor en el hospital.
Nunca había sabido por qué la calefacción está siempre a tope en invierno, y el
aire acondicionado en verano.
-Buenos
días – dijo una chica apoyada en dos muletas y con gesto casi tan cansado como
el de ella.
-Buenos
días. Dime.
-He
preguntado a varias enfermeras por un chico, un enfermero, Fernando.
Isabel
empezaba a pensar que en la sala de espera habían hecho una porra para ver
cuánto tardaba en enfadarse con todo este asunto.
-¿Fernando,
eh? – sonrió.
-Sí
– la chica la miró algo extrañada – Me caí de la moto anoche y me trajeron
aquí. Soy estudiante, y mis padres viven en otra ciudad. No llegarán hasta
dentro de un buen rato. Si no hubiera sido por él me hubiera muerto de miedo
aquí sola.
No
debía tener ni veinte años, así que, aunque no se hubiera muerto de miedo, lo
hubiera pasado fatal sola y herida en urgencias.
-Al
final ha sido solo un esguince. Me gustaría darle las gracias. Soy Virginia.
Isabel
simplemente sonrió de nuevo y anotó otro nombre. A este paso tendría que
utilizar un rollo de papel continuo para anotar los agradecimientos de los
pacientes para el tal Fernando. No le resultó para nada extraño no saber quién
era. No conocía ni a la mitad del personal que entraba y salía. Así son los
turnos.
“Las
ocho” – se dijo a sí misma –“Voy a despertar a Chema y me voy a casa”.
Ya
en la puerta del hospital, envueltos en sus abrigos y a punto de caminar cada
uno hacia su coche, fue Chema quien dijo:
-Espera.
Voy a entrar un momento.
Ella
se quedó allí de pie, sola, y saludó al mendigo que solía pedir por la zona,
que hoy parecía tener más frío del habitual, afanado en taparse hasta el cuello
y con el gorro calado hasta debajo de las orejas. Chema volvió enseguida con un
café en la mano, y se lo tendió al hombre, que parecía joven.
-Toma,
amigo. Ha debido ser una noche muy fría.
-Muchas
gracias, señor – sonrió él mientras apretaba el café con las manos para
calentarse.
“Unas
manos preciosas y muy limpias para un mendigo” fue la idea que le cruzó a
Isabel por la cabeza. Para cuando llegó a su coche ya se había olvidado de él.
El
joven escondió el último trozo de tela blanca que asomaba por debajo de sus
pantalones dentro de los calcetines y guardó una credencial en el bolsillo.
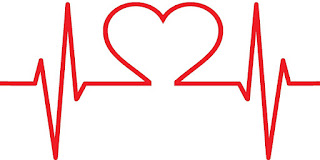

Comentarios
Publicar un comentario